A Odilia de Rodríguez, 1913-2006
Todos queremos a nuestras abuelas, ya sea porque ellas se lo ganan o por asociación a nuestros padres. La abuela que consiente, la abuela que educa, la abuela que cría, la abuela que aconseja; todas ellas casi obligan a que las querramos. Aunque sea por el hecho de que han vivido muchos más años que nosotros y han pasado ronchas por las que nosotros quizá ni llegamos a concebir siquiera, y más importante, sin ellas nosotros no existimos, por aquello que sin ellas nuestros padres no existieran. Y es un dolor particularmente grande cuando se van de este mundo, primero por el dolor de que se vaya un ser tan querido, y segundo porque sentimos que se termina una era, una era que quizá fue más pura, menos superficial y de mayor calidad humana. Sentimos que cuando se apaga la luz de una abuela, nuestros días son un poquito más grises.
El martes pasado, 24 de enero, se apagó una abuelita más, y esta es más importante porque resulta que era la mía. Más aún, era la última de mis cuatro abuelos. Así que, ¿por qué no aprovecho y les doy un paseo por todos ellos?
La primera, Mercedes Álvarez de Rojas, madre de mi madre, es de la que menos recuerdos tengo, por aquello que falleció cuando yo tenía tres años, y esos años antes mi familia estuvo viendo en el exterior. Lo único que recuerdo vagamente es ella llevándome a la acera de su casa en ¿El Paraíso? para ver a las hormigas, no para matarlas, claro, sino para que le admirara la maravilla que era la Naturaleza. (Supongo que de ahí evolucionamos a varias horas frente a Animal Planet hoy en día.) Pero por los cuentos que se dicen de ella, era una mujer adelantada a su tiempo, y recia, emotiva y dura, a la vez que atenta, cariñosa y muy leída, cualidades aparentemente contrastantes que le heredó a mi madre y sin duda le pasó a sus nietos a través de ella. Uno de mis cuentos favoritos de ella es uno que involucra una cena. Mi abuela había preparado una cena con bistec y arroz, y se la sirvió a mi abuelo mientras ella hacía otra cosa. Mi abuelo picó la carne con mucho esfuerzo y la masticaba con cierta dificultad, pero por educación (¡espero!) no dijo nada. Pero mi abuela era Álvarez, y eso quiere decir que no se le escapaba nada. "¿Qué pasa, Pablo?", preguntó mordaz. "No, nada", fue la tímida respuesta. Pero no se iba a escapar tan fácil. "¿Está dura la carne acaso?" A mi abuelo no le quedó otra. "Bueno, sí, un poco." "Bueno, entonces bótala. Yo no fui a la universidad para aprender a cocinar." Y esto fue en los cincuenta, donde las mujeres supuestamente eran más sumisas que ahora. ¡Qué tal!
Igual de recio era mi abuelo, señor Pablo Rojas Guardia. De él sí tengo varios recuerdos porque él y nosotros vivimos en casa de mis tíos (la hermana de mi mamá) durante tres meses mientras nuestra casa se preparaba. Él y mi abuela Mercedes eran hechos el uno para el otro, ya que sus caracteres eran muy parecidos. Mi abuelo era un costal de historia y letras. Fue un poeta y ensayista laureado; ganó el Premio Municipal de Poesía en 1945 y el Nacional de Literatura en 1970, estuvo preso en La Rotunda durante la época de Gómez (fue parte de la Generación del '28), fue encargado de negocios y primer secretario en Checoslovaquia y Nicaragua durante la época de Medina Angarita (por si acaso hay algún escéptico, ver aquí). Recuerdo que mi madre me cuenta que a todos sus hijos (tres hembras y un varón) les daba dictados por largos ratos para que perfeccionaran su escritura, los hacía leer asiduamente, y un error en sintaxis al hablar era seriamente penalizado. Lo admiro muchísimo por haberle inyectado a sus hijos una buena dosis de gusto literario, que me lo pasaron a mí (mi tío Armando, quien le siguió sus pasos y también es un poeta aclamado, es también mi padrino de bautizo, y siempre me leía diversos cuentos cuando yo aún estaba en edad de sentarme en sus piernas). Pero también hay historias divertidas, esta vez presenciados por mí, que tenía cerca de siete años en aquel entonces. Él era muy calvo, herencia nefasta que mi hermano sufre ahora, y adoraba el picante. Una vez lo vi comiendo sopa, y por supuesto estaba la salsa tabasco al lado. Y empieza a echarle a la sopa... y sigue... y sigue... y sigue... y sigue... ¡y sigue! A esa edad yo no opinaba, pero recordaba lo que veía en las comiquitas, y esperaba que empezara a echar humo por las orejas. Pues ahí iba, a probar la sopa.... Y a la tercera cucharada, yo veo las gotas de sudor acumulándose en esa enorme frente. Y mi querido abuelo, a quien igual que a su esposa el cáncer se lo llevaría más temprano que lo previsto, con toda calma se limpió la frente con un pañuelo... y le echó más salsa a la sopa.
Lo que me encanta de escribir de mis abuelos es que ahora puedo comparar a las dos parejas. Digámoslo así: en una fiesta donde hubieran estado las dos parejas, les puedo asegurar que uno no sabría a quién escuchar más, porque los cuatro serían el alma de la fiesta. Mis abuelos maternos serían los que hubieran criticado al gobierno de forma sumamente elocuente y educada, mientras que mis abuelos paternos serían los que tendrían a todo el mundo encantados con sus ocurrencias, anécdotas y chistes. Lo sé porque eso lo veo en mis padres.
Mi abuelo paterno era don José Cristóbal Rodríguez Pantoja. Era un hombre que comandaba respeto, sólo por su figura. Lo comparo físicamente con mi abuelo Pablo y me tengo que sonreír. Mi abuelo Cristóbal le hubiera llevado al menos una cabeza de altura, y tenía una voz que yo sólo puedo comparar con James Earl Jones. También por ese lado tengo herencia, porque mi abuelo fue de los primeros narradores de noticias de El Observador Creole, el noticiero que precedió a El Observador, en RCTV, y fue voz en muchos comerciales de radio. (Estoy estudiando Comunicación Social.) Además era increíblemente fotogénico, con una sonrisa que el mismo Cary Grant envidiaría, lo que contribuía a su factor de intimidación. Pero mi abuelo era pura pinta, al menos en lo que a sus nietos se refiere. Yo nunca en los quince años de mi vida que pude disfrutar de su compañía lo oí molesto. Era uno de los seres más bonachones, cariñosos y ocurrentes que me pueda imaginar. Quería muchísimo a mi mamá, "caraotica" le decía, y no paraba de meterse con ella cada vez que podía. Sobre todo, le encantaba esconderle su cartera, y lo hizo muchísimas veces hasta que mi mamá aprendió.
Todos queremos a nuestras abuelas, ya sea porque ellas se lo ganan o por asociación a nuestros padres. La abuela que consiente, la abuela que educa, la abuela que cría, la abuela que aconseja; todas ellas casi obligan a que las querramos. Aunque sea por el hecho de que han vivido muchos más años que nosotros y han pasado ronchas por las que nosotros quizá ni llegamos a concebir siquiera, y más importante, sin ellas nosotros no existimos, por aquello que sin ellas nuestros padres no existieran. Y es un dolor particularmente grande cuando se van de este mundo, primero por el dolor de que se vaya un ser tan querido, y segundo porque sentimos que se termina una era, una era que quizá fue más pura, menos superficial y de mayor calidad humana. Sentimos que cuando se apaga la luz de una abuela, nuestros días son un poquito más grises.
El martes pasado, 24 de enero, se apagó una abuelita más, y esta es más importante porque resulta que era la mía. Más aún, era la última de mis cuatro abuelos. Así que, ¿por qué no aprovecho y les doy un paseo por todos ellos?
La primera, Mercedes Álvarez de Rojas, madre de mi madre, es de la que menos recuerdos tengo, por aquello que falleció cuando yo tenía tres años, y esos años antes mi familia estuvo viendo en el exterior. Lo único que recuerdo vagamente es ella llevándome a la acera de su casa en ¿El Paraíso? para ver a las hormigas, no para matarlas, claro, sino para que le admirara la maravilla que era la Naturaleza. (Supongo que de ahí evolucionamos a varias horas frente a Animal Planet hoy en día.) Pero por los cuentos que se dicen de ella, era una mujer adelantada a su tiempo, y recia, emotiva y dura, a la vez que atenta, cariñosa y muy leída, cualidades aparentemente contrastantes que le heredó a mi madre y sin duda le pasó a sus nietos a través de ella. Uno de mis cuentos favoritos de ella es uno que involucra una cena. Mi abuela había preparado una cena con bistec y arroz, y se la sirvió a mi abuelo mientras ella hacía otra cosa. Mi abuelo picó la carne con mucho esfuerzo y la masticaba con cierta dificultad, pero por educación (¡espero!) no dijo nada. Pero mi abuela era Álvarez, y eso quiere decir que no se le escapaba nada. "¿Qué pasa, Pablo?", preguntó mordaz. "No, nada", fue la tímida respuesta. Pero no se iba a escapar tan fácil. "¿Está dura la carne acaso?" A mi abuelo no le quedó otra. "Bueno, sí, un poco." "Bueno, entonces bótala. Yo no fui a la universidad para aprender a cocinar." Y esto fue en los cincuenta, donde las mujeres supuestamente eran más sumisas que ahora. ¡Qué tal!
Igual de recio era mi abuelo, señor Pablo Rojas Guardia. De él sí tengo varios recuerdos porque él y nosotros vivimos en casa de mis tíos (la hermana de mi mamá) durante tres meses mientras nuestra casa se preparaba. Él y mi abuela Mercedes eran hechos el uno para el otro, ya que sus caracteres eran muy parecidos. Mi abuelo era un costal de historia y letras. Fue un poeta y ensayista laureado; ganó el Premio Municipal de Poesía en 1945 y el Nacional de Literatura en 1970, estuvo preso en La Rotunda durante la época de Gómez (fue parte de la Generación del '28), fue encargado de negocios y primer secretario en Checoslovaquia y Nicaragua durante la época de Medina Angarita (por si acaso hay algún escéptico, ver aquí). Recuerdo que mi madre me cuenta que a todos sus hijos (tres hembras y un varón) les daba dictados por largos ratos para que perfeccionaran su escritura, los hacía leer asiduamente, y un error en sintaxis al hablar era seriamente penalizado. Lo admiro muchísimo por haberle inyectado a sus hijos una buena dosis de gusto literario, que me lo pasaron a mí (mi tío Armando, quien le siguió sus pasos y también es un poeta aclamado, es también mi padrino de bautizo, y siempre me leía diversos cuentos cuando yo aún estaba en edad de sentarme en sus piernas). Pero también hay historias divertidas, esta vez presenciados por mí, que tenía cerca de siete años en aquel entonces. Él era muy calvo, herencia nefasta que mi hermano sufre ahora, y adoraba el picante. Una vez lo vi comiendo sopa, y por supuesto estaba la salsa tabasco al lado. Y empieza a echarle a la sopa... y sigue... y sigue... y sigue... y sigue... ¡y sigue! A esa edad yo no opinaba, pero recordaba lo que veía en las comiquitas, y esperaba que empezara a echar humo por las orejas. Pues ahí iba, a probar la sopa.... Y a la tercera cucharada, yo veo las gotas de sudor acumulándose en esa enorme frente. Y mi querido abuelo, a quien igual que a su esposa el cáncer se lo llevaría más temprano que lo previsto, con toda calma se limpió la frente con un pañuelo... y le echó más salsa a la sopa.
Lo que me encanta de escribir de mis abuelos es que ahora puedo comparar a las dos parejas. Digámoslo así: en una fiesta donde hubieran estado las dos parejas, les puedo asegurar que uno no sabría a quién escuchar más, porque los cuatro serían el alma de la fiesta. Mis abuelos maternos serían los que hubieran criticado al gobierno de forma sumamente elocuente y educada, mientras que mis abuelos paternos serían los que tendrían a todo el mundo encantados con sus ocurrencias, anécdotas y chistes. Lo sé porque eso lo veo en mis padres.
Mi abuelo paterno era don José Cristóbal Rodríguez Pantoja. Era un hombre que comandaba respeto, sólo por su figura. Lo comparo físicamente con mi abuelo Pablo y me tengo que sonreír. Mi abuelo Cristóbal le hubiera llevado al menos una cabeza de altura, y tenía una voz que yo sólo puedo comparar con James Earl Jones. También por ese lado tengo herencia, porque mi abuelo fue de los primeros narradores de noticias de El Observador Creole, el noticiero que precedió a El Observador, en RCTV, y fue voz en muchos comerciales de radio. (Estoy estudiando Comunicación Social.) Además era increíblemente fotogénico, con una sonrisa que el mismo Cary Grant envidiaría, lo que contribuía a su factor de intimidación. Pero mi abuelo era pura pinta, al menos en lo que a sus nietos se refiere. Yo nunca en los quince años de mi vida que pude disfrutar de su compañía lo oí molesto. Era uno de los seres más bonachones, cariñosos y ocurrentes que me pueda imaginar. Quería muchísimo a mi mamá, "caraotica" le decía, y no paraba de meterse con ella cada vez que podía. Sobre todo, le encantaba esconderle su cartera, y lo hizo muchísimas veces hasta que mi mamá aprendió.
Con mis abuelos paternos sí tuvimos oportunidad de viajar mucho, y era muy divertido ver a mi abuelo dormido con sus lentes oscuros en las orillas de una playa. Como tenía problemas de circulación, le encantaba bañarse en aguas heladas para los demás. La fiesta más grande en mi familia fue sin duda cuando él y mi abuela cumplieron sus cincuenta años de casados, donde quedé impresionado del enorme amor que aún se tenían, nada más como estaban pendientes el uno del otro. Dos años después de eso, una enfermedad que aún desconozco se lo llevó, demasiado temprano. Pero para que terminen de hacerse una idea de cómo era este viejo querido, aún en su lecho de muerte, tuvo suficientes fuerzas para meterse con mi mamá. Se fue en paz y con una sonrisa en los labios.
Muchas de esas sonrisas se las dedicó a su esposa querida, mi abuela Odilia Hernández de Rodríguez. ¡Cómo sufrió mi pobre vieja cuando se le fue Rodríguez! Hasta sus últimos días, ella lo llamaba por su apellido, pero el amor que le tenía era sólo comparable al que le tenía a sus nietos. Nosotros la visitábamos cada domingo, y mi hermano y yo nos sentábamos a ver televisión en la cocina a tomar Colita y a comer pan que ella compraba específicamente para nosotros. Era una mujer de negocios super astuta, de esas que son capaces de venderle una nevera a un esquimal. Siempre viajaba a Margarita para comprar ropa y revenderla aquí. Y así como mi abuelo, tenía un sentido del humor que sólo podía ser Rodríguez. En cada cumpleaños, mi hermano le decía que se vistiera, que la iba a llevar a tomar cerveza y a conseguirle un pavo. Ella, muerta de risa, le contestaba, "'Ta bien, mijo, dame tiempo para vestirme y nos vamos." Una vez fuimos a ver Hechizo de Luna al cine, que en inglés se llama Moonstruck, y esa palabra la divirtió muchísimo, al punto que después cada vez que me veía yo le preguntaba cómo se llamaba la película y ella, sin ton ni son, contestaba: "MUN... stroooo".
Esa chispa empezó a apagarse hace unos cinco años, cuando los años finalmente como que se acordaron que ella existía, y envejeció con una rapidez pasmosa. Hace dos años se mudó con mi tía Aída (que nadie llama así, siempre será la Negra para todos, y madrina para mí), porque ya no podía hacer muchas cosas sola. El 23 de diciembre pasado sufrió un ACV masivo que la terminó de postrar en la cama, y nunca volvió a abrir los ojos. Finalmente descansó, como dije al principio, el martes 24 de enero pasado.
Ahora que hay un gran hueco en mi vida, por la ausencia de mis abuelos, me doy cuenta de lo importante que son. Qué suerte tienen aquellos que aún tienen a todos sus abuelos vivos, que incluso bisabuelos y hasta tatarabuelos tienen. Ellos son una enciclopedia con alma, una fuente casi inagotable de amor que algunos demuestran a su manera, y que a veces la vida se nos lleva demasiado pronto. Yo tuve a mi abuela Odilia por más de treinta años, y aún siento que pude haber hecho tantas cosas por ella. Sólo me queda esperar que cuando convierta a su hijo en abuelo a su vez, pueda enseñarle a sus nietos el gran tesoro que tiene en esos viejitos que pelean con uno por tantas razones, pero que al final es por el enorme amor que tienen para dar y simplemente lo quieren pasar a sus nietos como lo hicieron por sus hijos.
Abuelita, descansa en paz. Perdóname cualquier cosa mala que te haya hecho sentir en cualquier momento, perdóname si no fui tan nieto contigo como quisiera, y dale un gran abrazo al viejo allá arriba cuando lo veas. Tranquila, que al hijo te lo seguimos cuidando.


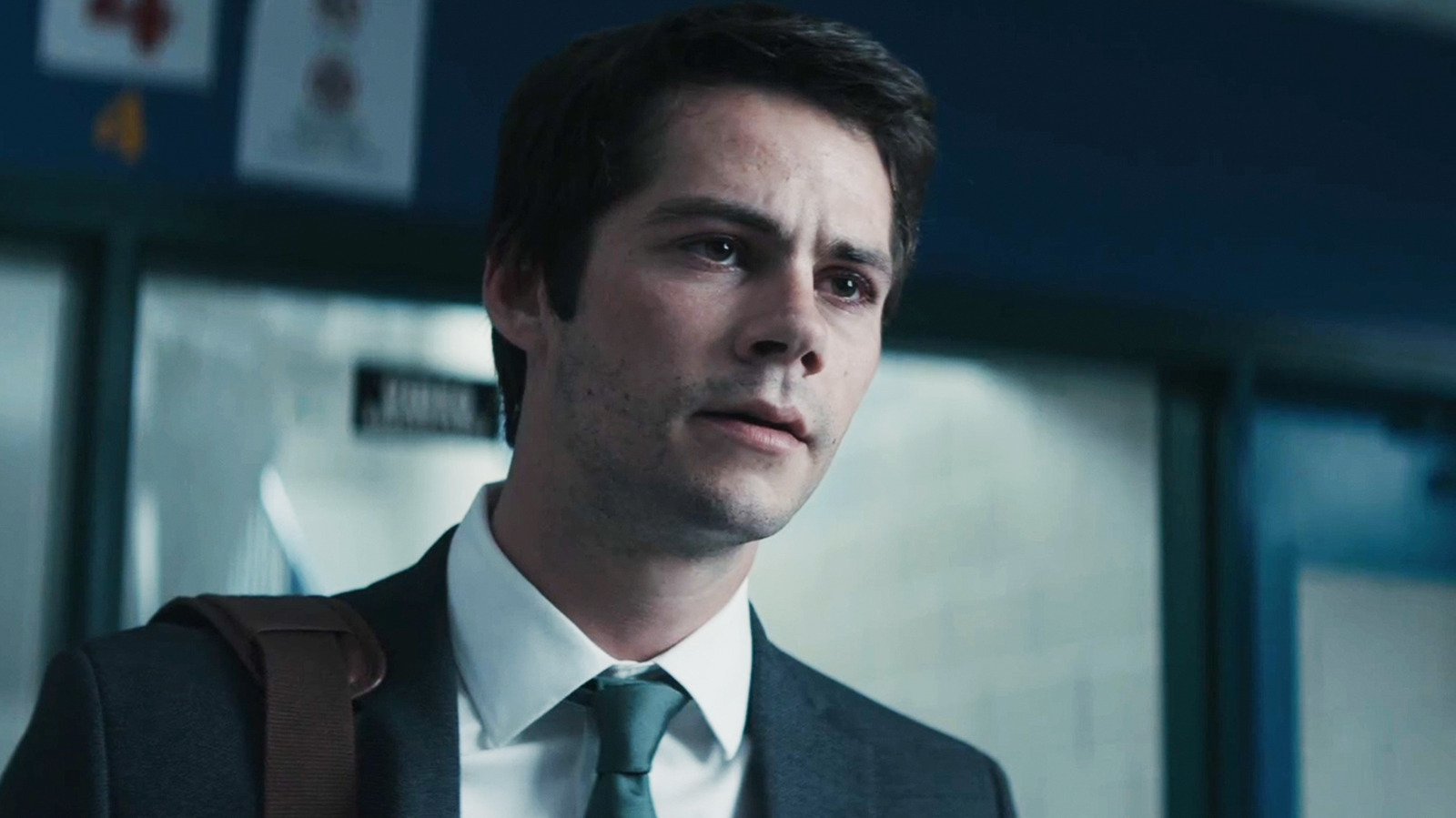



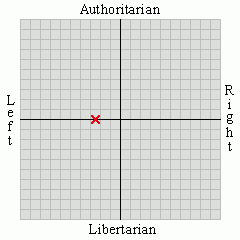
Aunque creo que este post no admite comentarios por ser algo tan personal, no puedo evitar hacerlo. De verdad lamento mucho la muerte de tu abuela; sé que debió y debe ser un sentimiento muy doloroso, sobre todo porque, como especificas, los abuelos son unos seres muy especiales en nuestras vidas, mucho más para quienes vivimos cercanos a ellos y desarrollamos una relación comparable con la que tenemos con nuestros padres.
No dudo que esté mejor allá en el cielo; por lo menos no está sufriendo y se encuentra reunida con los suyos. Sin embargo, tampoco dudo que no deje de cuidarlos aquí abajo y siempre esté pendiente de ti y tu familia.
Así es la vida. Hoy les toca a unos y mañana a otros, sin caer en convencionalismos.
Cuídate mucho y arriba ese ánimo!
Creo quer soy la persona menos indicada para decir algo al respecto. Pero no puedo evitar decir lo que pienso y siento, al acabar de leer tan emotiva y significativa historia de tus abuelos..... He quedado realmente impresionada...
Primeramente, lamento que hayas perdido a tu abuelita tan querida.....realmente los abuelos, son para nosotros, como nuestros segundos padres y nos llegan a consentir mas que nuestros propios padres.......ellos dan la vida y lo indecible por nuestra causa, porque somos sencillamente la prolongacion de sus vida....carne de su carne y sangre de su sangre...
La mejor manera de demostrales a ellos lo mucho que los queremos, y hacer que se sigan sintiendo orgullosos de nosotros, aun despues, que se han marchado de este mundo......es seguir el ejemplo que ellos nos legaron, practicando sus ensenanzas, en medio de esta vida loca que se esta viviendo actualmente, en una epoca totalmente distinta a la que ellos vivieron.....es decir, hay que TESTIMONIO VIVIENTE DE SUS VIDAS.....porque esto es lo que nos caracteriza y nos hace unicos...
No olvides, que lo mas lindo y maravilloso de todo esto.....ES QUE NO ESTAS SOLO! Tus abuelos, por mas que no los veas fisicamente, ellos siempre te acompanan y cuidan espiritualmente a donde quiera que vayas!
No me queda mas que decir, Dios bendiga a tu familia!...ese es el mejor regalo que has recibido!
Llegue aqui por curiosa y me llamo mucho la atencion la manera tan bella y especial que escribiste de tus abuelos, cuando yo naci, ya mis dos abuelos paternos habian muerto, de mis abuelas solo la materna tuve a mi lado toda la vida, hasta el dia que murio...
Solo queria decirte que admiro a una persona que sienta este gusto por escribir de sus raices ...
Saludos!
Juanki,
La primera vez que leí esto, estaba hablando por teléfono con mi Tata (La Negra) y le comentaba que tal vez había algo de mi abuelo en el internet. Cuando lo conseguí, me extraño conseguir algo que hablara de “su” abuelo. Leyéndoselo a mi Tata se me aguaron los ojos. Estaba realmente tan bien escrito y, por supuesto, para otro nieto era sencillamente muy emocionante. Recuerdo que te llamé y te comenté cuanto me había gusta. Yo tenía idea de escribir algo de ellos, pero será más adelante. Ya te diré. Por otra parte fue bien interesante leer sobre los padres de Sylvia. Yo por su puesto los conocí, pero tengo vagas memorias de ellos. Una cosa que recuerdo es que como Adriana y yo íbamos a kínder Tobbi, Mercedes nos recogía a veces. Y también recuerdo la casa de Pablo en el Paraíso al lado de un parquecito al que me llevaba mi Tata y creo que Sylvia también. Gracias por haber escrito sobre tus abuelos, realmente que hay cosas que no se deben quedar allá arriba.
Rolando (Si, tu primo)
Esta fue una muy agradable sorpresa primo. Claro que lo recuerdo bien... este creo que ha sido uno de mis escritos favoritos para mí, quizá por lo personal que fue. A mis padres les emocionó mucho, como supondrás. La verdad llegó un momento en que me costó terminarlo. Digamos que era el homenaje que se merecían mis abuelos, sólo espero que ellos en realidad supieron lo importante que eran para mí, pues quizá no se los dije tanto en vida. Ojalá puedas escribir tu parte, porque de seguro sabes muchísimo más de mi abuelita que no sé yo. Thanks for writing, cous. This is your home, pasa cuando quieras. Espero que todo esté bien.
lamento mucho lo ocurrido, y puedo entenderte tengo solo una abuela y la nesecit mas que a nadi. vivo pensando en mis abuelos y lamento no haberlos disfrutado, ahora me queda una y vive lejos no puedo verla muchas veses al año y la extraño mucho, el 29 cumpli 15 años ty noi te imaginas cuanta felta me hicieron mis abuelos, siento que me falta un pedazo de mi y a la vez me dio mucha pena que no estubiera alli mi abuela para el tiron de orejas. tengo panico a que algo le ocurra y me llego al corazon tu experiencia. de seguro ella te cuida como lohacen mis abuelos desde alguna parte ... ya volveremos a verlos ... saludos, cuidate mucho, lucia.
Me encanta que aún haya gente que lea este escrito y aún le afecte de alguna manera. Y siempre podrás estar pendiente de tus abuelitos, agradece el tiempo que tuviste con ellos y el que aún te queda con tu abuelita. Acepta que ellos, aún después que se vayan, serán una parte de ti. ¡Gracias por leer!
Los abuelos son lo más hermoso que se puede tener en la vida aparte de los padres, hermanos y amigos por supuesto, la idea es que se gocé de los cuatro (Los 2 abuelos y las 2 abuelas), pero no siempre se puede y no todos tienen esa dicha. Mis abuelos maternos son casados y tienen 3 hijos, la mayor, mi madre que es la segunda y el menor, ellos se conocieron solteros y sin hijos. Con mis abuelos paternos ocurrió lo contrario, cuando se conocieron ambos ya tenían hijos. Mi abuelo tuvo 5 hijos con su mujer y mi abuela 2 hijos con su marido.Al conocerse, mi abuelo estaba casado con su esposa, a quien le fue infiel y mi abuela ya había enviudado, su esposo falleció en un terrible accidente dejando huérfanos a los hijos que entre ambos tuvieron, fruto de este engaño nació mi padre. Mi papá cuenta que vivió con su mamá (mi abuela) y con sus medios hermanos de parte de madre;su papá (mi abuelo) lo visitaba de vez en cuando ya que él tenía su compromiso y sus hijos.
Cuando falleció mi abuela paterna,yo tenía 2 años de edad y mi papá conoció a sus medios hermanos de parte de padre, ya que como les digo, él es en realidad hijo único. Mi abuelo paterno y su esposa con suerte aun siguen vivos y mis abuelos maternos también, con quienes viví de niño y vivo hasta ahora, a los paternos los visitaba.Gocé muy bien de los abuelos maternos con quienes tengo lindos recuerdos, en cambio no de los abuelos paternos. Ahorita tengo 19 años. Javier.