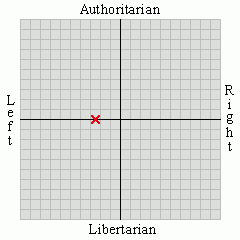|
| Panteón Nacional. Foto mía. |
Fue el hombre de las palomas quien finalmente me convenció.
Puede que lo sepan o no: desde el 1° de marzo estoy en un nuevo trabajo, luego de casi cuatro años en El Nacional. Es u cambio que nunca pensé hacer, y es tan radical un cambio como el que haré más adelante este año, cuando contraiga nupcias (sí, decir “casarme” sonaba menos elegante en el estado mental en el que estoy ahora).
La felicidad que sentí cuando recibí la oferta de trabajar en la página web de El Nacional en julio de 2007; arranqué a trabajar allí un mes después. Sólo es comparable con la que sintió mi madre cuando supo que iba a trabajar ahí, un periódico tan cercano y querido para su corazón.
Aunque eso es un eufemismo. El Nacional formó una parte importante de la vida de mi madre y su familia cuando crecía. Mi abuelo Pablo Rojas Guardia, de quien ya he hablado antes, era amigo de Miguel Otero Silva, fundador del periódico, y era frecuente contribuyente durante los años 40, como aún lo es su hijo, mi tío y padrino, Armando Rojas Guardia. Él, mi madre y sus dos hermanas aprendieron a leer con El Nacional, al igual que lo hice yo. Leer el periódico era parte de mi desayuno cuando tenía un estilo de vida menos atorado que el actual, y era impelable sentarme con mi madre a leerlo los domingos. De hecho, cuando me fui de mi casa hace poco más de un año ya, inicié la costumbre de ir a un kiosco a unas dos cuadras de mi casa en las mañanas para proveerme de su acostumbrada dosis de noticias y opinión y comiquitas e interminables panfletos publicitarios.
Cuando me fui, me fui por un trabajo mejor pagado, una mejor posición laboral y un ambiente de trabajo más distendido. Pero más que sentirme particularmente contento —como estoy ahora— sentía una extraña tristeza burbujeando bajo la superficie. Me fui muy tranquilamente, con una relación generalmente buena con la empresa, aunque mi desempeño no haya sido necesariamente el mejor. Pero lo único que puedo decir es algo parecido a lo que dije cuando entrevisté a Alfredo Escalante: hay que tener cuidado cuando conoces bien a tus ídolos.
El día que empecé en mi nuevo trabajo se podía ver que esto iba a ser un notable cambio en mi vida. En primer lugar, estoy en el centro de la ciudad, muy lejos del este de Caracas donde he tenido todos mis trabajos más importantes (hasta ahora). En segundo lugar, el centro siempre ha tenido una mezcla de “tierra sin ley” y monumento histórico que me ha mantenido alejado durante mucho tiempo de él; yo sólo venía aquí para registrar mi título, acompañar a una ex al CNE, o de niño a visitar la Plaza Bolívar. Ahora camino todos los días por esa plaza, la Catedral, el Museo Sacro, el Palacio de Gobierno del Distrito Capital (saben, lo que alguna vez fue la Alcaldía Mayor)…
 |
| Ardilla en la Plaza Bolívar. Foto mía. |
Y ahí vi al hombre de las palomas.
No tengo idea quién es, pero debe trabajar por ahí cerca. Le calculo unos cincuenta años, alto, con un amplio bigote salpicado por canas. Siempre viste de jeans, una camisa ni vieja ni nueva, y una gorra beige. Las patas de gallo en las comisuras de los ojos revela que es un tipo que vive riendo. Si ustedes tuvieran la relación que este pana tiene con los animales de la plaza ustedes también vivirían pelando los dientes.
El primer día que lo vi, me llamaba la atención porque, mientras que las palomas y las ardillas de la plaza ya están tan acostumbradas a la gente que una ardilla un día simplemente se me acercó como si nada porque por lo visto algo en mi postura le decía “tengo comida” —para luego alejarse con una actitud muy parecida a la que sentía en el colegio y le buscaba conversación a la chama equivocada—, a este señor lo inundaban. Una valiente amiga se paraba sobre su cabeza, mientras que no menos de sesenta lo seguían como las ratas de Hamelyn. Igual las ardillas: en lo que sabían que estaba cerca d su árbol, al menos cuatro bajaban de las copas de los árboles pendiente de un manicito, una mandarina, lo que sea que este señor le fuera a ofrecer.
Viéndolo, siempre pendiente de tomarle una foto (pronto, pronto) olvidé lo que una vez leí que decía que las palomas son de los seres más egoístas que existen, buscando en todo momento fuñirle la vida al vecino con tal de tener más comida, a la vez usándolos como escudo por aquello de “seguridad en números”. Olvidaba que las ardillas son territoriales y, con todo lo adorable que parecen, muerden duro y frecuente. Más bien me inundó una especie de fascinación infantil, un mundo de maravillas que uno sólo ve si está pendiente del mundo que te rodea. Me hizo acordarme de una historia que escuché sobre un violinista que, como parte de un experimento del Washington Post, tocó un día en el metro de Washington, para ser ignorado por todo el mundo, excepto una persona: estamos tan absortos en nuestra vida diaria que a veces no vemos las cosas buenas que ocurren bajo nuestras narices.
El hombre de las palomas no sólo me hizo darme cuenta que mi vida está radicalmente distinta de lo que estaba hace un año —me hizo darme cuenta que mi vida está en un muy buen sitio este año. Y estoy agradecido por todo esto.
Tengo que entrevistar a ese pana.